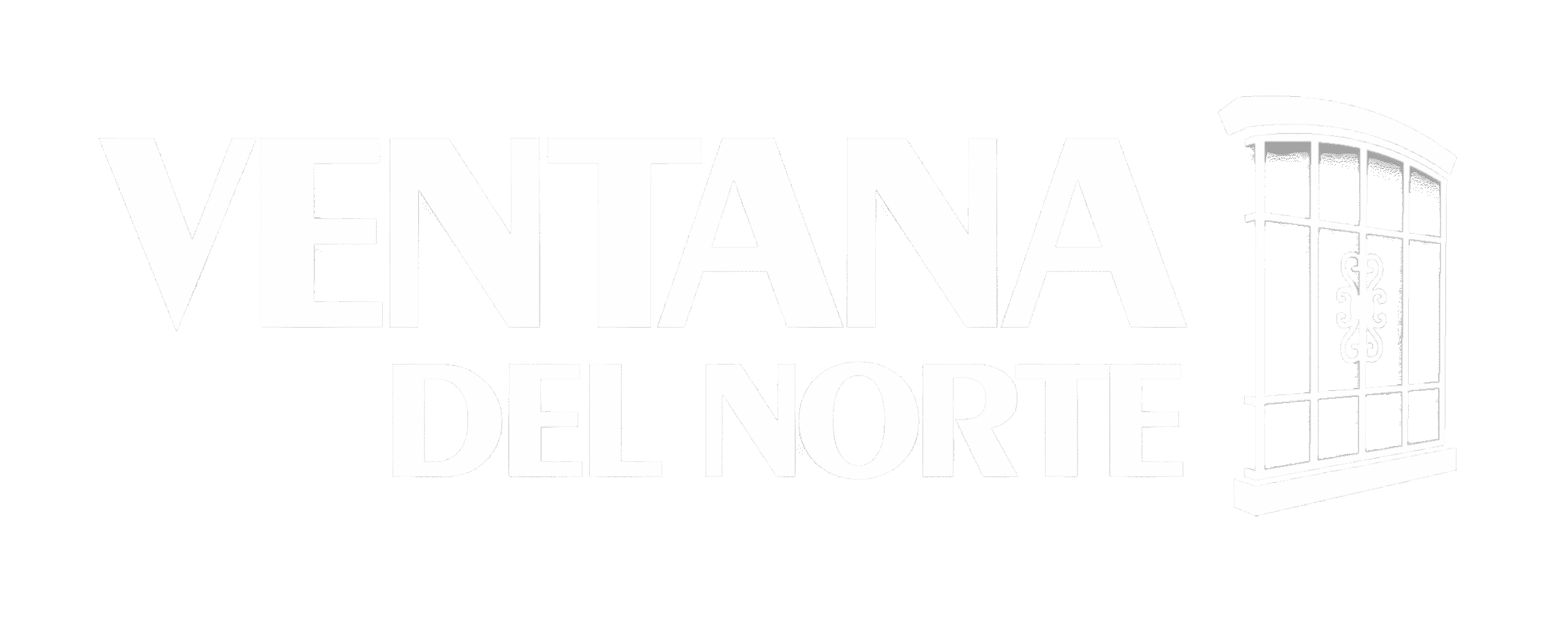Liliana Trogrlich extraña beber un sorbo de agua fría, sentir ese suave escozor deslizándose por su garganta. Añora amasar pan con avena y azúcar negra, comerlo con queso y vino tinto. Sus deseos más fervientes son los más elementales. Esas sensaciones chiquitas, esos placeres mundanos son su perdición. Acepta que sean anhelos inalcanzables, recuerdos de otros años. Esas experiencias pertenecen a los tiempos de gracia, cuando vivía en el mundo de los sanos. La bisagra sucedió en 2019.
Era madre de dos hijos, abuela de dos nietos, tenía 63 años, tres décadas a cuestas como técnica en hemoterapia trabajando en el sistema de salud público y privado, tres años de renovación como licenciada en psicomotricidad asistiendo con un taller lúdico a pacientes oncológicos adultos mientras recibían quimioterapia, cuando le dieron el diagnóstico y las respuestas a sus inquietudes. “¿Saben cuál es el colmo de un psicomotricista? Tener ELA”, escribió.
Su trayectoria la había enfrentado al padecimiento de los pacientes. Conocía la tortura de las enfermedades y el umbral de la muerte por su trabajo en las guardias y las salas de internación de los hospitales. Tenía 55 años cuando decidió retomar los estudios universitarios y se formó en psicomotricidad, una disciplina dedicada a valorar y estimular las facultades sensoriales, motrices, emocionales y cognitivas de la persona. Trabajó hasta su jubilación ayudando a vivir a adultos oncológicos en plan de quimioterapia.
Había nacido, estudiado y casado en la ciudad de Córdoba. Se había mudado al conurbano bonaerense donde nacieron sus dos hijos. Había residido en Villa Ballester. Vivía en Ramos Mejía. Estaba sana y activa. “Yo me sentía bien, miembro del mundo de los sanos, estaba terminando mi tesis para lograr la licenciatura en psicomotricidad, proyectaba mudarme para disfrutar de mis nietos; no había lugar en mis pensamientos para una enfermedad”.
El inicio de los síntomas se confundieron en hechos aislados. El cuerpo le estaba avisado. Ella trató los indicios con indiferencia. Iba al gimnasio: hacía un entrenamiento de dos horas de elongación y ejercicios aeróbicos. Percibió la pérdida de masa muscular en los cuádriceps y le pidió a su entrenadora cambiar de rutina. Pero no era eso. Mientras estudiaba se le formaba un hilo de saliva. “Qué boba, tan concentrada estoy que me babeo”, pensaba. No le dio importancia. No era la concentración. Tampoco interpretó la profundidad de una peculiar pregunta que le hizo una paciente: “¿Sos extranjera?”. “No, ¿por qué?”, repreguntó Liliana. “Porque tenés una forma especial de hablar”, le respondió. No era el idioma. “No advertía que el ELA se instalaba en mi garganta”, ilustra ahora a través de una comunicación por correo electrónico.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/YDKTMCH7PZHBZIGMJSA37QWCPE.jpg%20420w) Forma parte del grupo “Eutanasia Derechos y final de vida”, “donde es posible el debate plural y respetuoso de los temas que toman forma cuando nos animamos a expresar que la vida es un derecho que no queremos se convierta en obligación ni en un castigo”, explicó
Forma parte del grupo “Eutanasia Derechos y final de vida”, “donde es posible el debate plural y respetuoso de los temas que toman forma cuando nos animamos a expresar que la vida es un derecho que no queremos se convierta en obligación ni en un castigo”, explicó
Su primera alerta fue una parestesia peribucal atada a una cirugía de implantes dentales. Le asustaba tener dificultades para cerrar los labios. “El neurólogo me dijo que era la secuela de una parálisis facial sensitiva y me indicó sesiones de electroestimulación. Pasaron los meses y me hacía ruido que mejoraba, caía y volvía a mejorar”, repasa. El médico no le entregó una respuesta concisa a la oscilación de su padecimiento: al año abandonó el tratamiento y al profesional. Ya había tenido, para entonces, caídas sin motivos aparentes y un aumento de inestabilidad en la marcha.
“Soy hipoacúsica de nacimiento, al parecer las maniobras con fórceps afectaron el nervio auditivo de un oído; en los hechos eso condenó mi caminar a cierta inestabilidad que debía compensar pero nunca había provocado caídas”, enseña. Las dudas fueron consolidándose de a poco, mientras las advertencias físicas se acumulaban. La doctora Andracchi fue la primera que le habló de una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica y que todos conocen como ELA: “Con amorosidad me acompañó a pensarla, a conocerla y a asimilar su presencia en mi vida”.
En 2019, el instituto FLENI le confirmó las sospechas: el diagnóstico definitivo reza “esclerosis lateral amiotrófica de origen bulbar, que cursa con sialorrea, disfagia y disartria”. Liliana ya lo había estudiado y memorizado: sabía todo sobre esta enfermedad sin cura, neurodegenerativa, progresiva, que por protocolo tiene una sobrevida de entre dos y cinco años a partir de su inicio. “Cada palabra que la describe es un cuchillo que se clava muy profundo, pero yo me había armado tanto para resistir y mostrarme fuerte que me desvelaba por desvelarla y solo después de meses comenzó a doler”, describe.
Le dolió ya no poder llevar el carrito de las compras. Le dolió verse obligada a buscar otro gimnasio que no tuviese escaleras. Le dolió perder nueve kilos en dos años. Le dolió dejar de trabajar con pacientes oncológicos. Le dolió alejarse de la psicomotricidad y celebró, en simultáneo, seguir entrenándose aunque sea en la planta baja de otro gimnasio, comer chocolates sin culpa y que la paradoja de su oficio colabore en su tránsito por la enfermedad.
La ELA -dice- anula toda elección, socava el deseo y libra batallas de una guerra ya perdida. También va degenerándose el habla sin prisa y sin pausa; va desintegrándose su capacidad de deglución: solo come alimento en forma de papilla o puré, lo mezcla con agua y restringe su hidratación a la mañana, cuando sus músculos están más descansados y pueden desplegarse para prevenir que se ahogue. “Por suerte aún conservo bastante bien el reflejo tusígeno que evita que el líquido vaya a los pulmones”, agradece. Por suerte, festeja Liliana, aún puede toser.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LS56XNIXIRDIBF7IYCFAHNZUMY.jpeg%20420w) Una foto de antes del diagnóstico con su nieto más grande, Jano. “¿Mi final? No hay certezas de cuándo pero el cómo es previsible”, acepta
Una foto de antes del diagnóstico con su nieto más grande, Jano. “¿Mi final? No hay certezas de cuándo pero el cómo es previsible”, acepta
Es autónoma: vive sola. Se anticipó al comienzo de la pandemia. En febrero de 2020 se mudó a Godoy Cruz, ciudad de Mendoza, para estar cerca de sus hijos Nicolás y Lizzy y de sus nietos Jano e Ivo de 15 y 12 años. Usa el andador para desplazarse en su departamento luminoso, “donde puedo por las ventanas contemplar en el horizonte la luna llena y dejarme bañar por su luz, o donde desde el balcón puedo llenar mis ojos del lila-jacarandá de la plaza: placeres que disfruto”, describe. No sale mucho: critica que la ciudad tiene veredas muy altas, escalones que son estorbos y rampas que son trampas para su andador y su trípode.
La asisten periódicamente su neurólogo, su neumonólogo, su fonoaudióloga, su kinesióloga, su nutricionista, su médico clínico y un equipo de enfermería que, en conjunto, se esfuerzan en minimizar el avance de la enfermedad y la conquista del cuadro de sintomatología. Goza de autonomía para encargarse de su cuidado personal. Conserva la movilidad en todos sus miembros. Pero cualquier actividad significa un desgaste energético de carácter prohibitivo: “Los músculos del cuello y los hombros se agotan rápido. De la insistencia de sostener la cabeza también surge el dolor”.
Disfruta su presente y la visita de sus nietos, preparar su desayuno, hablar con sus amigas por WhatsApp, leer, mirar series. Valora no padecer calambres ni dolores agudos. Le falta, eso sí, la paz del porvenir, “la paz de contar con una ley de eutanasia que me ayude a morir con dignidad cuando ya no reflejen deseos mis ojos, cuando el sufrimiento de la impotencia indique que es hora de partir”. Asimiló que su futuro tiene una sola cara: “Mi mente prisionera de un organismo deteriorado por la pérdida de casi todos los músculos voluntarios, incluso de los que facilitan la respiración”.
Fuente: Infobae